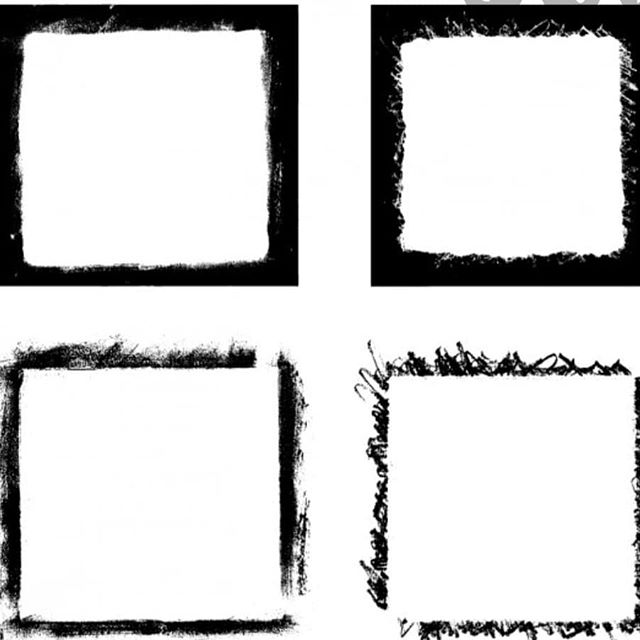De repente se despertó. Agitada, taquicárdica.
Tienes que despertar. Tienes que abrir los ojos, se repetía una y otra vez.
No podía seguir con ese sueño, él no estaba realmente a su lado.
Ella lo ansiaba, quería aunque no más fuera, dormir junto a él, verle despertar. Llevaba meses deseándolo, desde el primer momento que lo vio aquella mañana fría de febrero. Él le alegró el día, fueron las mejores doce horas de trabajo desde hacía mucho. Ella era poco convencional y lo sabía, no hacía falta que nadie le dijera eso. Desde bien chiquita lo asumió y se autoconvenció que era especial, diferente, y eso hacía que su cerebro y corazón estuviesen más conectados de lo normal. Tenía la firme convicción que sólo se llega a conocer del todo a alguien cuando comparten cama y despiertan en el mismo metro cuadrado. No tiene que haber sexo, ni tan siquiera amor del que se entiende «normal» entre adultos, debe existir ese AMOR que está por encima de lo físico y te hace ver que conectas realmente con alguien. Donde las caricias surgen solas, y se disfrutan de tal manera que sería capaz de no salir jamás de esa cama para que ese sentimiento simbiótico de proximidad a él perdurara en el tiempo y el espacio. Seguir infinitamente con esa demostración mutua de amor donde no hay lugar a malentendidos ni duelos innecesarios, ya que durará lo que ambos quieran. Tal vez no vuelvan a compartir cama, sueños y desperezos. Tal vez lo vuelvan a querer y necesitar mañana, en un mes o nunca pero siempre que la memoria quiera los transportará a ese bienestar emocional que sólo llegaron en aquel bendito metro cuadrado.
+34 637 658 184
info@andreabertolino.com